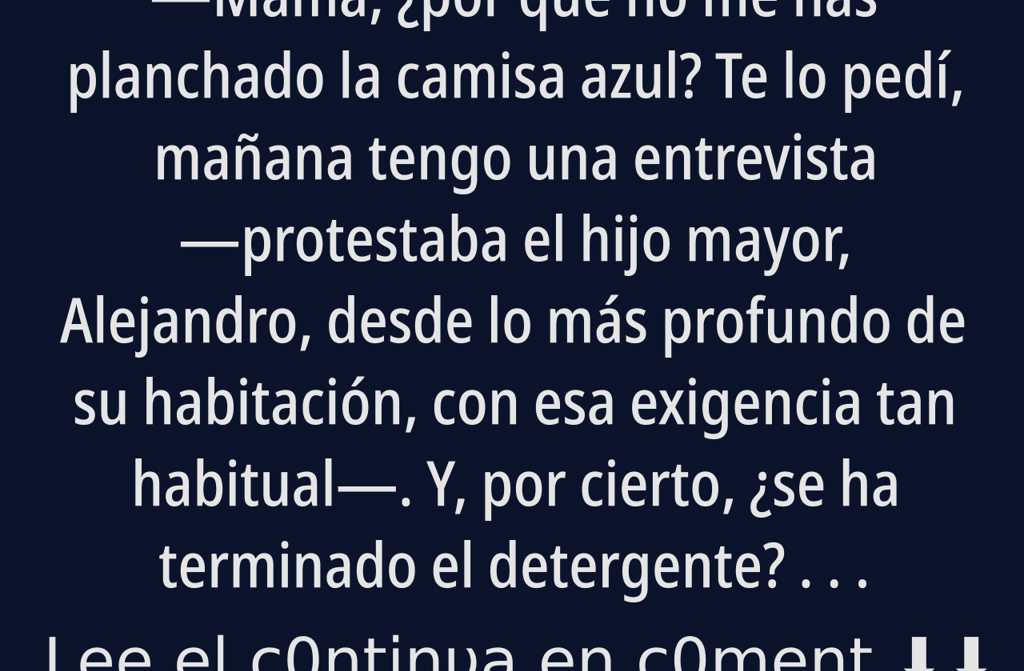Mamá, ¿por qué no me has planchado la camisa azul? Te lo pedí, mañana tengo una entrevista protestaba el hijo mayor, Alejandro, desde lo más profundo de su habitación, con esa exigencia tan habitual. Y, por cierto, ¿se ha terminado el detergente? Que los calcetines están apilados en el baño.
Isabel García se quedó clavada en el umbral, los brazos cargados de bolsas del supermercado. El asa de la bolsa le hendía el hombro y las piernas le dolían tras una jornada de diez horas como dependienta. En la cabeza, solo un pensamiento machacón: ¿Cuándo se acabará esto?. Dejó lentamente las bolsas en el suelo, soltó el aire y se miró en el espejo del recibidor. En el reflejo, una mujer cansada, ojerosa, con una mirada desilusionada y un aire de resignación.
En la cocina, el pequeño, Sergio, armaba escándalo con los cacharros. Tenía veintidós años y ni se asomó al pasillo.
Oye, ¿has traído pan? Que nos acabamos el chorizo sin pan, Alejandro y yo gritó, sin mirarla. Y, por cierto, el cocido se ha agriado, lo tiré pero la olla está hecha un asco. ¿Harás algo de cenar? Pero por favor, haz lentejas, que tu sopa ya aburre.
Isabel se quitó los zapatos y los colocó con meticulosidad en la estantería. Algo dentro de ella, como una cuerda fina, se rompió. La rutina habitual había llegado a su límite.
Entró en la cocina. Sergio estaba enfrascado en el móvil, rodeado de migas, manchas de café y envoltorios. El fregadero estaba a rebosar, una montaña inclinada de platos sucios al borde del desastre.
Hola, hijo saludó Isabel, apenas audible.
Sí, sí, hola ¿Qué, hay pan?
El pan está en la panadería.
Sergio despegó los ojos del móvil, extrañado.
¿No has comprado?
No he comprado. Ni he planchado la camisa de Alejandro. Ni he comprado detergente. Ni voy a hacer lentejas.
Entonces apareció Alejandro, en calzoncillos, pasándose la mano por la barriga, aunque el reloj marcaba ya las ocho.
Mamá, venga ya, no empieces. Lo de la camisa te lo dije en serio. No tengo nada que ponerme y no sé usar la plancha, me cargo siempre las mangas.
Isabel se sentó en el taburete, sin siquiera mirar las compras. Observó a sus dos hijos, sanos y hechos y derechos. Alejandro, alto y corpulento, licenciado desde hacía dos años, trabajando de comercial y gastando el sueldo en móviles y salidas. Sergio, estudiante de Historia, repartidor a tiempo parcial, pero en casa no movía un dedo.
Sentaos dijo con voz firme. Vamos a hablar.
Ellos se miraron, perplejos. Reconocieron en su tono algo que no habían escuchado nunca: ni queja, ni resignación, sino una determinación fría.
Tengo cincuenta y dos años. Trabajo a jornada completa y llevo sola la casa, la compra, la limpieza. Vosotros sois dos hombres. No niños, ni inválidos. Hombres. Y me habéis convertido en vuestra criada.
Ya empieza protestó Alejandro, rodando los ojos. Mamá, nosotros también trabajamos, nos cansamos. Eres mujer, hacer hogar es tu don natural, ¿no?
Mi derecho natural es descansar y a ser respetada le cortó Isabel. Desde hoy, el hogar se apaga. Me declaro en huelga.
¿Qué huelga? se rió Sergio. ¿Vas a dejar de comer o qué?
Comeré, pero cocinaré solo para mí. Lavaré solo mi ropa. Limpiaré solo mi cuarto. Lo demás, asunto vuestro. Si queréis comer, cocinaos. Si queréis ropa limpia, lavadla. Si queréis camisas planchadas, ya sabéis cómo funciona YouTube.
El silencio se adueñó de la cocina. Esperaban ver a su madre ceder, ponerse el delantal y lanzarse a hacer croquetas. Pero Isabel se levantó, cogió un yogur, una manzana y un queso fresco, y se fue a su dormitorio, cerrando la puerta sin mirar atrás.
Esa noche ellos creyeron que era un enfado pasajero. Encargaron pizza, dejaron las cajas en la mesa y se pusieron a la Play hasta la madrugada. Isabel, desde el baño, leía tranquila por primera vez en años. Notaba un alivio tan extraño como inquietante.
A la mañana siguiente empezó el caos.
¿Dónde está la maldita plancha? chillaba Alejandro. ¡Mamá! ¡Que llego tarde!
Isabel salió, ya arreglada, peinada, descansada.
En el armario del pasillo, abajo.
¡La encontré pero no calienta! ¡La has roto!
Enchúfala y ponle agua dijo, abrochándose el abrigo.
¡Voy a llegar tarde! Plancha, por favor, solo hoy. ¡Anda, mamá!
No. Es tu entrevista, tu responsabilidad.
Dejó a su hijo peleando con una camisa arrugada y un electrodoméstico hostil. El instinto le gritaba que volviera, que ayudara, pero aguantó. Si cedo ahora, pierdo para siempre, se repetía.
Por la noche, al volver, el hedor la sobresaltó: aceite quemado y algo agrio. La cocina, un campo de batalla. Una sartén con carbón de huevos, sin posavasos, había chamuscado el hule. La montaña de cubiertos aumentó. El suelo, pegajoso.
Sergio, muerto de hambre y furioso.
Esto es inhumano. No hay nada que comer. Solo tienes tus yogures. ¿Nos quieres matar de hambre o qué?
En el mercado hay comida. Raviolis, pasta, embutidos. Tenéis dinero.
¡No sabemos hacer ravioli! ¡Se nos deshacen!
Lee la caja. Sabréis leer, ¿no?
Isabel apartó una sartén sucia, limpió un rincón y sacó su ensalada. Los hijos giraban a su alrededor, pero ella no se inmutó.
Pues si no haces de madre, pasamos de todo amenazó Alejandro, aparentemente tras fracasar en su entrevista. ¡Nos vamos a enfadar muchísimo!
Enfadáos, tenéis todo el derecho. Mis deberes de madre acabaron cuando cumplisteis dieciocho. Lo que hago desde entonces es puro cariño, que se terminó cuando empezó a ser obligación.
¡Qué egoísta! soltó Sergio.
Quizá. Pero al menos ceno tranquila y me respetan el descanso.
Tres días siguió la guerra fría. La casa se llenó de suciedad; acabaron los rollos de papel higiénico y sólo Isabel se molestó en ir a por uno solo para ella, que se llevaba y traía bajo el brazo. El cubo de basura estallaba. Los chicos comían doner y hamburguesas, dejando residuos por todas partes.
Isabel se aferró a su decisión, aunque le dolía ver su casa convertida en pocilga. Le costaba no limpiar, no ventilar, no cocinar, pero comprendía que era un mal necesario.
El jueves, al llegar, vio a Alejandro rebuscando entre la ropa sucia.
¿Buscas algo?
Calcetines. Ya no me quedan limpios.
¿Y fregar?
La lavadora es un lío, hay mil botones. Me da miedo estropear algo.
Hay un botón que pone rápido. Solo uno. Y donde pones el detergente.
Pero no hay detergente.
Compradlo.
Alejandro gruñó y lanzó el calcetín al cesto.
¡Mejor me compro unos nuevos!
Gastar euros en calcetines en vez de lavar los usados Muy maduro.
El viernes pasó lo impensable. Isabel se despertó acatarrada, la garganta ardiéndole, deshecha. Llamó al trabajo y se quedó en la cama.
Los hijos, que libraban, rondaron la casa, hasta que Sergio asomó.
¿Mamá, estás mala?
Tengo fiebre.
¿Y no harás la comida?
La miró con los ojos empañados por el dolor. Qué decepción, pensó. ¿Así los había criado, tan insensibles?
Sergio musitó. Tengo treinta y ocho de fiebre. Cierra la puerta, que entra corriente.
Se fueron y oyó susurros desde la cocina.
¿Y ahora qué hacemos? decía Alejandro. Tengo hambre.
Pedimos algo.
No me queda un duro, ayer me pillé unas zapatillas.
Tampoco tengo, la beca es la semana que viene.
¿Hervimos pasta?
Vale, pero ¿y la sal?
Isabel se quedó dormida, hasta que un olor a quemado la despertó. Corrió, en bata, tropezando.
El espectáculo era dantesco. Los macarrones, un bloque carbonizado pegado al fondo de la olla. Sin agua hacía un buen rato. Los chicos, desconcertados, miraban la hornilla.
Solo han sido cinco minutos, estábamos acabando partida en el ordenador se excusó Sergio.
¡Abrid la ventana! gritó Isabel, tosiendo. ¡Que incendiáis la casa!
Apagó el gas, tiró la olla al fregadero y la llenó de agua. Nubes de vapor inundaron la pieza.
Se dejó caer en una silla, se cubrió el rostro y rompió a llorar, fuerte, desconsolada. Era el llanto de la fiebre, la impotencia, la tristeza por sus hijos inútiles.
Los chicos se quedaron petrificados. Jamás la habían visto así. Siempre resolvía, siempre luchaba. Ahora, en su bata vieja, encogida y solitaria, lloraba ante una olla negra.
Mamá venga, no llores Alejandro se le acercó, inseguro, y le tocó el hombro. Si se han quemado, ya compraremos otra.
¡No es por la olla! gimoteó ella. ¡Es por vosotros! ¡No sabéis hacer nada! Si me pasa algo, ¿os morís de hambre rodeados de comida? ¡Me avergüenza haber criado parásitos!
Cuando se calmó un poco, se encerró en su cuarto. Los chicos quedaron inmóviles, la ventana abierta dejando escapar el humo.
Por la noche, Isabel no salió. Le daba igual todo. Que se cayera el mundo.
A eso de las ocho, sintió la puerta abrirse suavemente.
Mamá, ¿duermes? era Sergio.
No.
Que hemos ido a la farmacia. Alejandro le ha pedido dinero a un colega. Te hemos traído paracetamol, mentol y un limón, para la garganta.
Isabel se giró. Sergio tendía una bolsa. Detrás estaba Alejandro con una bandeja: un té negrísimo y un par de bocadillos. El chorizo era tan gordo que parecía un taco, el queso colgaba, pero eran bocadillos hechos con torpeza y cariño.
Gracias musitó.
Y también añadió Alejandro hemos intentado limpiar la cocina. Se nos han caído dos platos, resbalaban. Pero fregamos el suelo.
Isabel sorbió un trago de té, abrasando su garganta, pero algo se le calentó por dentro.
Da igual los platos. Romperlos da buena suerte.
Los días siguientes, aún pachucha, Isabel apenas salía de la cama. Los chicos la asediaban con preguntas: ¿El detergente dónde va?, ¿Hay que lavar el arroz?, ¿Dónde está la bayeta?. Cocinaron sopa. Aquello no se parecía en nada a una sopa de verdad, con trozos de patata casi crudos y zanahoria entera, pero era suya. Alejandro planchó una camiseta. Le dejó una marca brillante de la plancha pero la llevó igual, orgulloso.
Cuando Isabel mejoró, vio una hoja en la nevera. Un cuadrante:
Lunes, miércoles y viernes Alejandro: platos, basura.
Martes, jueves y sábado Sergio: suelos, ir a la compra.
Domingo, limpieza general.
¿Esto qué es? preguntó.
El turno de tareas murmuró Alejandro, sin dejar el café. Tenías razón, esto da vergüenza. Somos adultos y aquí vives tú sola.
¿Y lo vais a cumplir?
Lo intentaremos, palabra. Sergio buscó en Google cómo dorar patatas, imagínate.
Por primera vez en años, Isabel sonrió de verdad.
Pasó un mes. La vida no fue perfecta: hubo olvidos, quejas y alguna riña sobre quién limpiaba. Pero la invulnerabilidad doméstica contra la que tanto había luchado empezó a disolverse.
Isabel se notó diferente. Aprovechó el tiempo libre en ella misma: se apuntó a natación, salió con las amigas todas las semanas. Incluso se dio cuenta de que algunos hombres la miraban, detalle que ya creía olvidado.
Un día, al volver del polideportivo, encontró a los hijos metidos en la cocina.
¿Qué estáis tramando? preguntó.
Preparando la cena dijo Sergio, con lágrimas de cebolla. A Alejandro le han dado su primer sueldo en el nuevo trabajo. Vamos a celebrarlo. Hacemos carne al horno.
¿Trabajo nuevo? Isabel miró a su hijo mayor.
Sí. Aquella vez fui a la entrevista con la camisa arrugada y no me cogieron. Me dio vergüenza, mamá, mucha vergüenza. Así que aprendí a planchar, busqué otra oferta, preparé la entrevista y me han cogido, de administrativo.
Te felicito, hijo. Estoy orgullosa.
Siéntate, mamá Alejandro le acercó una silla. ¿Te sirvo un Rioja? He traído uno bueno.
La cena, aunque la carne estaba algo dura y la cebolla en grandes trozos, le supo a gloria. Veía en sus hijos algo diferente: una confianza inédita, una conciencia nueva. Ya no eran huéspedes; eran compañeros de vida.
¿Sabes, mamá? dijo Sergio, pinchando la carne. Me he dado cuenta de algo. Vivir solo es carísimo y complicado; vivir como un invitado en casa, aún peor. Hemos decidido echar cuentas para la luz y la compra. A partes iguales, ¿vale?
Perfecto asintió Isabel. Más que justo.
Y, oye añadió Alejandro. Perdónanos por dejarte ese marrón. No teníamos ni idea de todo lo que hacías. Creíamos que la limpieza y la comida salían solas, como por arte de magia.
La magia se acabó, chicos. Empieza la vida real.
A veces caían en viejos hábitos. Un día Isabel encontró un calcetín bajo el sofá. Antes lo habría recogido murmurando, pero ahora llamó a Sergio.
¿Tu tesoro?
Vaya, me olvidé. Ahora lo recojo.
Y lo hizo, sin protestar.
Isabel comprendió lo fundamental: su abnegación no los hacía más felices, sino más inútiles. Pero su firmeza, que le pareció dura al principio, resultó ser amor en su forma más pura. El amor que confía en los hijos, que sabe decir basta.
Ahora, cuando sus amigas se quejan de sus hijos adultos apoltronados, Isabel sonríe misteriosa y responde:
¿Y si probáis a dejar de ser tan cómodas?
¿Cómo? se asombran. ¡Se hundirían!
No. El hambre motiva mucho, y una camisa sucia enseña a usar la plancha. Cien por cien comprobado.
Ese viernes, Isabel se arregló con un vestido nuevo y se pintó los labios.
¿A dónde vas tan guapa? le silbó Sergio.
A una cita guiñó un ojo. Con la mejor compañía: conmigo y el teatro. La cena son ingredientes en la nevera y el recetario en el móvil. No sois unos críos.
Bajó a la calle, respiró hondo el aire de la noche madrileña y se sintió profundamente libre. Ya no era la chacha de nadie. Era Isabel García, mujer. Con unos hijos maravillosos que, por fin, sabían valorar su esfuerzo y respetar su tiempo.
El resultado de su experimento no solo le sorprendió. Le regaló una nueva vida. Y a veces, entendió, para que reine la paz en casa basta con provocar un pequeño caos, sabiamente dirigido.