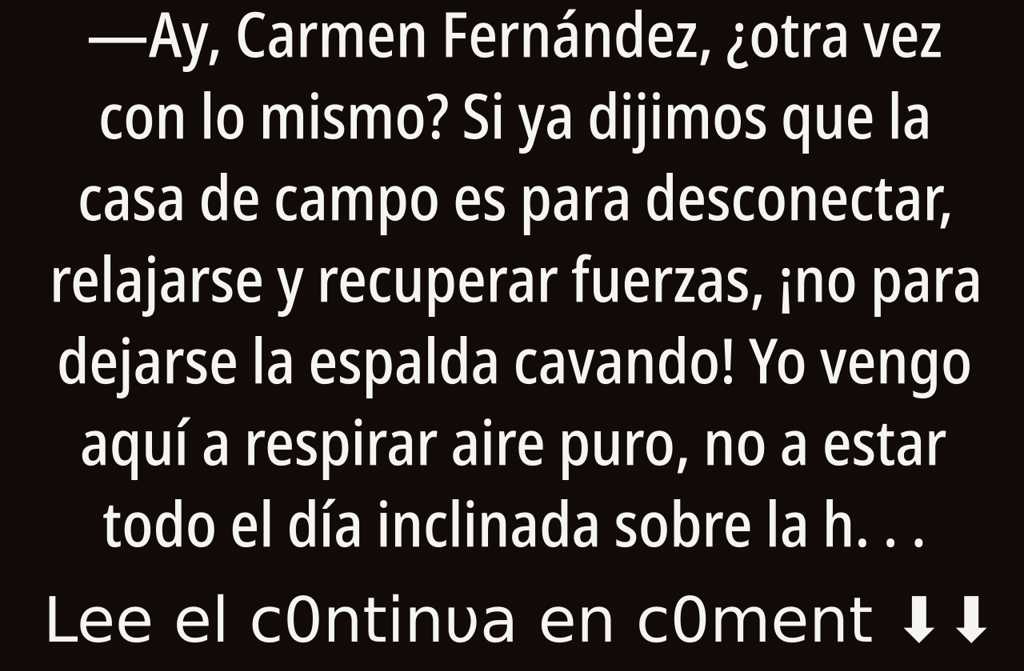Ay, Carmen Fernández, ¿otra vez con lo mismo? Si ya dijimos que la casa de campo es para desconectar, relajarse y recuperar fuerzas, ¡no para dejarse la espalda cavando! Yo vengo aquí a respirar aire puro, no a estar todo el día inclinada sobre la huerta. Además, me acabo de hacer la manicura y, sinceramente, la espalda después de la semana en la oficina me duele. No me paso yo la semana entera delante del ordenador para acabar los fines de semana dándole a la azada.
Marina acomodó con gesto teatral su sombrero de ala ancha, ocultando los ojos tras unas gafas de sol de marca, y se reclinó aún más cómoda en la mecedora del porche. En una mano sostenía un vaso frío de té helado, en la otra el móvil. Ni siquiera miró a su suegra, que sudaba de pie entre los surcos, apoyada en la azada, secándose la frente con el dorso de la mano.
Carmen Fernández suspiró pesadamente. El sol caía fuerte para ser mayo, un mes especialmente caluroso ese año, y la tierra pedía a gritos manos que la cuidasen. Las malas hierbas crecían por momentos, sepultando los tiernos brotes de zanahoria y remolacha. Al lado, en la otra fila, se agachaba su marido, Santiago Guerrero, bufando y doblando una y otra vez la espalda para estirársela. Rondaba ya los setenta y sus huesos no eran los mismos, pero seguía trabajando en silencio, sabiendo que del campo, tarde o temprano, llega el sustento.
Marinita, si no te pido que le des la vuelta a toda la finca dijo Carmen conteniendo el enfado. Sólo que recojas un poco las fresas, que tengo el parterre hecho un desastre y yo no doy abasto. Mira cómo salen las hierbas. Y a Luis le encantará comer unas fresas bien lavadas cuando venga.
Tu Luis, si tiene ganas de fruta, se pasa por el mercado y listo respondió Marina con desgana, sin apartar la vista siquiera del móvil. Ahora en el súper tienes fresas, frambuesas y hasta sandía todo el año. ¿Para qué matarse? Eso de la huerta, Carmen, es cosa del pasado. Además, si hechas cuentas con la gasolina, los fertilizantes, el tiempo y las pastillas para el dolor de espalda… esas zanahorias salen a precio de oro.
No era la primera vez que tenían esa discusión. Desde que Luis, el único hijo de Carmen Fernández y Santiago Guerrero, se casó con Marina, la casa de campo se convirtió en el campo de batalla de dos mentalidades. Los mayores, acostumbrados a vivir el verano como tiempo de recolección y reserva, defendían el sabor de lo casero y natural. Marina, urbanita hasta la médula, no entendía el esfuerzo por librarse del escarabajo de la patata cuando en el súper todo viene limpio y envasado.
Luis, ajeno a la discusión, estaba junto a la barbacoa. Intentaba mantener la calma en la familia. Le sabía mal por sus padres, agotados en la tierra todo el día, pero tampoco quería enfados con Marina. Ella tenía un don único para montar un muro de hielo durante días, así que muchas veces él se iba al huerto en secreto y hacía parte del trabajo, sólo para tener paz. Ni con esas Marina aprobaba el esfuerzo.
Mamá, papá, ya está bien, dejadlo gritó Luis, dándole la vuelta a los pinchos de carne. Ahora comemos, nos relajamos y luego, si queréis, os ayudo a regar.
Eso está muy bien, hijo asintió Santiago Guerrero. Pero las malas hierbas no esperan. Anda, Carmen, vamos nosotros solitos. Que la juventud está para descansar…
Carmen apretó los labios y calló. Se agachó de nuevo, arrancando las hierbas con una furia nacida no del cansancio, sino de la ofensa. No era cuestión de fatiga, porque a ella el campo le gustaba de verdad. La hería el desdén, la falta de respeto por algo que ella y Santiago habían levantado para la familia, esperando que todos, juntos, disfrutasen y trabajasen en el mismo hogar. Al final parecían más los criados del esparcimiento de los jóvenes.
Pasó junio, después vino el julio abrasador. Cada fin de semana era igual. Luis y Marina llegaban el viernes tarde, con carne alineada, bebidas, a veces un pastel. Marina dormía hasta el mediodía y luego bajaba al césped con su bikini, extendía una toalla (segado, por cierto, por Santiago) y tomaba el sol. Carmen daba vueltas sin parar: desbrozando, regando, echando abono, mirando plagas. Y preparar el desayuno, la comida y la cena para toda la tropa, que en el campo abría un hambre canina.
En la cocina, Marina tampoco era entusiasta.
¡Ay, Carmen, este cocido te sale de muerte, nunca lo haré yo igual! felicitaba, repitiendo. Y tus empanadillas… Eres una artista, de verdad.
A Carmen le subía el orgullo con los halagos, olvidando el cansancio, y volvía a la cocina mientras Marina hojeaba revistas en la terraza.
Pero en cuanto maduraron las frambuesas, llegó el choque más agrio. Los arbustos crujían de la cantidad de fruta. Había que recogerlas pronto, antes de que cayeran. Carmen, con la cabeza palpitando por la tensión, apenas podía andar.
Marina, ¿puedes coger las frambuesas hoy? pidió débilmente. Si no se pierden, hago mermelada y os la guardo para el invierno.
Marina arrugó la nariz mirando los matorrales.
Eso pincha, y por ahí hay ortigas. Además, me muerden los mosquitos. Mira, si quieres, voy al súper y te compro mermelada.
No quiero mermelada de supermercado saltó Carmen. Eso es todo azúcar y aroma artificial. ¡Aquí lo que hay es fruta de verdad! ¿Tanto te cuesta perder media hora?
¡Claro que me cuesta! protestó Marina. Yo no vine aquí de jornalera. Si quieres mermelada, recógela tú. Yo no la necesito, así me ahorro las calorías.
La frambuesa la acabó recogiendo Luis, a escondidas de su esposa. Salió del huerto con los brazos arañados, pero la cestita llena. Carmen comprendió, al verlo, el tira y afloja en el que vivía su hijo. En silencio coció la mermelada, embotó los tarros y los guardó en la despensa: Que se quede aquí, ya se verá este invierno si hace falta.
Agosto trajo calor y tomates. El invernadero, orgullo de Carmen, rebosaba de Corazón de buey, Rosa de Barbastro, Moruno. Tomates que eran pura miel de la tierra. Detrás venían los pepinos, los pimientos brillantes.
La faena se multiplicó: había que transformar y conservar el fruto. La cocina parecía una conservería. Los tarros hervían en agua, el vinagre bullía, el aroma de eneldo, ajo y hojas de laurel flotaba por toda la parcela.
Marina, ese domingo, paseó curiosa alrededor de los tarros recién cerrados.
¡Qué olor más bueno! Los pepinillos encurtidos, eso sí que es un vicio… A Luis le encantan. ¿Y pisto has hecho? El año pasado no quedaron ni las migas…
He hecho contestó Carmen escueta, mientras cerraba más tarros y le temblaban las rodillas del cansancio.
Estupendo Marina sonrió satisfecha. Pues necesitaremos varias botellas, que la del súper no se puede comer, todo vinagre. La vuestra es perfecta.
Carmen se calló. Cruzó la mirada con Santiago, que en silencio ordenaba cebollas. Él asintió, comprendiendo todo.
Llega septiembre, tiempo de recoger la patata. El trabajo más duro. Cavarlas, seleccionarlas, secarlas, bajarlas al sótano. Carmen esperaba que, al menos en eso, los jóvenes arrimaran el hombro. Había sembrado pensando en dos familias.
El viernes por la noche llamó Luis:
Mamá, este fin de no llegamos. A Marina la ha invitado su amiga al cumpleaños, vamos a cenar fuera… ¿Os apañáis, verdad? O si quieres, dejamos la cosecha para otro fin de semana.
El finde que viene dan lluvias, hijo susurró Carmen. Se van a pudrir.
Pues pagad a alguien. Yo os hago un Bizum. Ya sabéis, algún chico del pueblo.
Colgó. Pero nadie del pueblo iba a ayudar: todos tenían su huerto. Se lanzaron Carmen y Santiago solos al campo.
Aquellos dos días no se les olvidarían. Dolores de espaldas, pausas para tomar medicinas y masajes con cremas. Pero terminaron: veinticinco sacos de patatas grandes, limpias y sanas. Más zanahorias, remolachas, calabacines y calabazas. El almacén rebosaba: hileras de frascos, compotas, encurtidos, mermeladas, conservas.
Dos semanas después, cuando la casa se preparaba para el invierno, aparecieron Luis y Marina en su coche, abriendo el maletero y sacando cajas vacías.
¡Buenas! Marina, sonriente. Venimos a repartir la cosecha. Luis, baja las cajas, que vamos a llenar el maletero.
Entró en el comedor, abrió la nevera y empezó a morder una manzana.
¡Qué manzanas este año! Necesitamos como cinco cajas, que las pongo en el balcón. Patatas, tráete cuatro sacos, para aguantar hasta primavera. Zanahorias, remolachas también. Ya elijo yo los tarros: pepinillos, tomate natural, pisto. Y mermelada. Ya que la hiciste, habrá que aprovechar.
Carmen se asomó a la ventana, con el corazón oprimido. Recordó el calor, los mordiscos de los mosquitos, el mal de espalda de Santiago, su respiración entrecortada levantando sacos. Recordó a Marina tumbada con el té, filosofando sobre las ventajas del supermercado.
Santi llamó. Ven un momento.
Santiago se acercó.
¿Ves eso? señaló.
Claro que lo veo contestó él.
¿Y qué hacemos?
Lo que decidas, Carmen. El trabajo aquí es tuyo.
Carmen se irguió, se recogió el moño y salió al porche. Luis rebuscaba la pala y Marina daba órdenes desde la puerta.
Luis, espera dijo ella, alto y claro.
Los dos se quedaron mirando.
¿Qué pasa, mamá? ¿Quieres las llaves del sótano? Sé dónde las guardas.
No vas a necesitarlas. Y las cajas, llévatelas como vinieron. Vacías.
¿Cómo? se quedó Marina boquiabierta. Carmen, hemos venido por la cosecha. El invierno está cerca.
Justamente. Y como dice el refrán: Quien no siembra, no recoge. ¿Recuerdas la fábula de la cigarra y la hormiga?
Mamá, ¿te has vuelto loca? ¡Si vais a tirar media cosecha! ¡No la podréis comer toda entre los dos!
Se tirará, pues que se tire. Pero será nuestro trabajo. O se la daré a los vecinos, que sí ayudaron, cuando vosotros estabais de fiesta. Pero a vosotros, ni un tarro. Nada.
¿Esto es un castigo? gritó Marina, la voz aguda. ¿Vais a educarnos a estas alturas?
No es castigo, es justicia. Este verano repetiste que la huerta era inútil, que el supermercado era mejor. Pues ya sabes, id al súper y compradlo todo limpio y empaquetado.
Pero lo de supermercado es química se le escapó a Marina. ¡Vosotros lo hacéis natural!
Y para lo natural hay que pagar dijo Santiago, serio, saliendo junto a su esposa. Y el precio aquí es esfuerzo. Tú, hija, no has movido un dedo. Ni por unas frambuesas. Ahora vienes con cajas, como si esto fuera un self-service gratis. Pues no, se acabó.
Luis, rojo como un tomate, bajó la mirada.
Mamá, papá… Lo siento. Tenéis razón. Mar, sube al coche. Nos vamos.
¡No pienso moverme! chilló Marina. ¡Esto es el colmo! ¡Vais a ver, contaré a todos lo tacaños que sois!
¡Cállate! soltó Luis, furioso, haciendo volar una bandada de estorninos del nogal. ¡Al coche, ahora!
Marina se calló. Nunca lo había visto así. Tiró la manzana medio comida a la parra y se subió al coche, cerrando la puerta de un portazo.
Luis se acercó a sus padres.
Perdonadme repitió. No supe ponerle freno. Tenéis razón. No nos lo hemos ganado.
Vete, hijo dijo Carmen, la voz rota. No guardes rencor, sólo entiende: No se puede sólo recibir sin dar nada a cambio. El cariño y el respeto se muestran con hechos, no de palabra.
Luis asintió, abrazó a su madre, estrechó la mano de su padre sintiendo los callos, y se fue al coche.
Se marcharon. El silencio cayó sobre la finca, el viento de otoño arrastraba las hojas por el camino.
Bueno, Carmen suspiró Santiago abrazándola por los hombros. Quizá fuimos duros. Pero era necesario.
Más que necesario, Santi. Si no, nunca aprenderán que el pan no crece en los árboles.
Pasó un mes, luego otro. Las llamadas escasas, todo distante. Marina ni un mensaje.
Llegó el invierno. De los de antes: frío, nieve. Carmen y Santiago pasaban los días en el piso de la ciudad. El trastero lleno de patatas, conservas, encurtidos.
A mediados de diciembre, casi en Navidad, sonó el timbre. Carmen miró por la mirilla: era Luis, solo.
Le abrió. Venía con un ramo y una bolsa grande.
Hola, mamá, ¿puedo pasar?
Claro, hijo. Santi, ¡ha venido Luis!
Se sentaron en la mesa, compartiendo té y la famosa mermelada de frambuesa. Luis parecía más flaco, mayor.
¿Y Marina? preguntó Carmen con cuidado.
Bien, en el trabajo. Se enfadó mucho. Pero… Luis dudó. Compramos patatas del supermercado. Un saco. Al cocerlas eran insípidas, aguadas, y al día siguiente estaban casi negras. Los pepinillos, seis euros el bote para tirarlo entero, era puro vinagre.
Carmen en silencio, sirviéndole más té.
Y entonces le dije: ¿Ves, Marina? Esto es el resultado de tu descanso. Si quieres bueno, hay que trabajarlo. Se montó otra bronca, pero parece que le hizo pensar. Ayer me dijo: Quizá nos pasamos. Tus padres se lo curraron y nosotros…
Luis sacó un sobre.
Papá, mamá, aquí tenéis dinero. Calculamos el precio de verdura y conserva casera. Para pagaros, como unas cestas del mercado. Queremos compraros nuestra parte, de verdad.
Santiago quiso protestar, pero Carmen le tocó el brazo.
Está bien, Luis respondió. Lo aceptamos, pero como un avance para la próxima siembra. Hay que arreglar el invernadero, comprar semillas. Será vuestra aportación.
Se levantó a la despensa y sacó una bolsa.
Venga, Santi, preparemos surtido para los chicos.
Llenaron la bolsa de conservas, patatas, zanahorias, setas. Luis les abrazó al irse.
Gracias… Hablamos y este año, en el puente de mayo, venimos los dos, pero a ayudar. Yo arreglo el invernadero, ya tengo visto el material. Y Marina se ocupará del jardín y de las hojas verdes. Dice que el esmalte de uñas no se estropea con guantes, si una quiere.
Eso está mejor sonrió Santiago. Y después del trabajo, el asado sabe mejor.
Luis se despidió. Carmen se quedó mirando el patio nevado, la tranquilidad le embargaba el pecho. La lección caló hondo, dura pero necesaria. En verano la familia volvería a reunirse: a trabajar y a disfrutar, juntos. Y aquel año, sin rencores, la cosecha les sabría aún mejor.
En Nochevieja, en la mesa de Luis y Marina, reinaban las conservas de Carmen. Marina, sirviéndose setas caseras, no dijo su típico qué rico, sino que, pensativa, musitó:
Luis, ¿y si este año plantamos más calabacines? Tengo una receta nueva, dicen que supera a cualquier delicatessen del mercado. Este año la hago yo.
Ese fue el mejor regalo para Carmen, según le contó después su hijo.
¿Y tú, entiendes a Carmen o crees que fue demasiado dura?