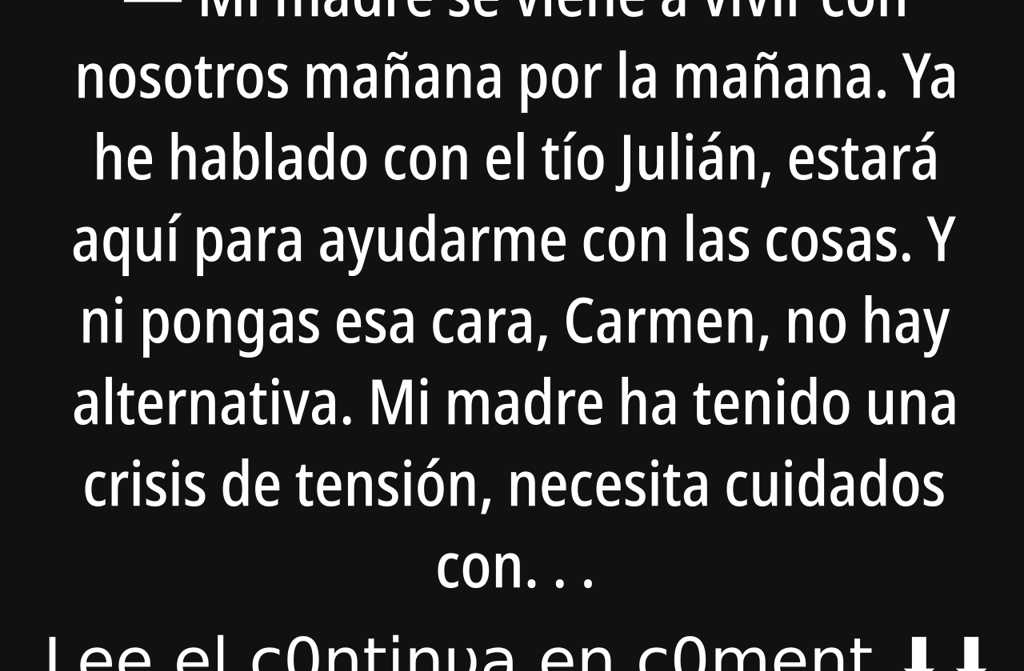Mi madre se viene a vivir con nosotros mañana por la mañana. Ya he hablado con el tío Julián, estará aquí para ayudarme con las cosas. Y ni pongas esa cara, Carmen, no hay alternativa. Mi madre ha tenido una crisis de tensión, necesita cuidados constantes, comida casera y tranquilidad. Además, tú trabajas desde casa, ¿no te costará nada servir un plato de caldo y medir la presión de vez en cuando.
Luis lo dijo con un tono tajante, como si la decisión ya estuviese tomada y la conversación terminada. Se metió de lleno en su plato de cocido madrileño, mirando a cualquier parte menos a ella. Carmen, que en ese momento cortaba pan, se quedó paralizada con el cuchillo sobre la corteza del pan de pueblo. Siento primero frío y luego rabia hirviendo por dentro.
Dejó el cuchillo en la tabla despacio y miró a su marido. Luis, su esposo desde hace veinte años, sentado en la cocina que ella misma había decorado con tanto esmero, gestionaba su vida como si no fuera una persona, sino un apéndice más de la casa. Otro electrodoméstico, integrado en la rutina de servir y cuidar.
Luis, le habló Carmen con voz baja pero firme, con ese timbre acerado que anunciaba tormenta aunque él, ocupado en rebuscar el chorizo, ni lo notara. ¿Me has preguntado a mí? Tengo que acabar el cierre anual. Trabajo desde casa, sí, pero no me paso el día sin hacer nada. No es lo mismo estar pendiente del ordenador que hacer de enfermera veinticuatro horas. Necesito silencio y concentración, no andar corriendo detrás de pastillas ni escuchando quejas.
Finalmente Luis levantó la cabeza, desconcertado y molesto a partes iguales.
Carmen, por favor, ¿qué te cuesta? Es mi madre. Nuestra familia. No la voy a dejar sola. En el hospital no la pueden tener, contratar una cuidadora es muy caro, y tú ya estás aquí trabajando. ¿Qué te supone hacer cinco minutos de pausa?
¿Cinco minutos? rió Carmen con amargura. Tu madre, Encarnación Ramos, no requiere cinco minutos. Requiere la jornada entera. ¿Olvidas el verano pasado en la casa del pueblo? Me tenía agotada: que si el café está frío, que si la almohada es dura, o que la ventana deja entrar el sol. Entonces estaba bien. ¿Te imaginas ahora, haciéndose la enferma?
Estás exagerando, replicó Luis, quitando hierro. Es ordenada, nada más. Además, Carmen, es temporal. Un mes como mucho, mientras recupera fuerzas. Como mujer tienes que mostrar un poco de compasión.
Ay, tienes que Esa frase siempre le crispa los nervios. Toda la vida Carmen ha ido cumpliendo con lo que le exigían: buena ama de casa, madre intachable (hasta que el hijo se fue a estudiar a Salamanca), esposa comprensiva, trabajadora responsable. Y ahora, a sus cuarenta y cinco años, cuando el hijo es independiente y la carrera profesional despega, de nuevo le caen los deberes.
Encarnación Ramos, la suegra, era una mujer de carácter. Siempre fue jefa en el ultramarinos del barrio y acostumbraba a mandar como si el mundo girara alrededor suyo. Cualquier achaque suyo se convertía en drama nacional, con espera obligatoria de toda la familia en torno a la cama. Pero estaba claro que ahora Luis pretendía delegar toda esa responsabilidad en su mujer.
No puedo, Luis afirmó Carmen. Tengo otros planes.
¿Qué planes? respondió él con desdén. ¿Ver telenovelas?
Me han ofrecido llevar la contabilidad de una cadena de comercios. Es un proyecto importante. Mucho dinero y mucha responsabilidad. No puedo encargarme de nada más.
Recházalo soltó Luis quitándole importancia. Ya tenemos ingresos, y la salud de una madre es lo primero. No seas egoísta, Carmen. Mañana a las diez la traemos. Prepara la habitación de Esteban, cambia la ropa de cama y hazle un caldo de pollo. Nada de cosas grasas.
Se levantó, dejó la servilleta tirada sobre la mesa y marchó del comedor, convencido de que su palabra era ley. Así había sido siempre: Carmen protestaba, pero acababa cediendo. Ella sacrificaba su calma por la paz familiar.
Carmen se quedó en la cocina mientras caía la noche y el farol de la calle oscilaba al viento. Pensó: Si cedo ahora, será el fin. Me convertiré para siempre en cuidadora gratuita. La hipertensión no se cura, es para rato.
Recordó su conversación de esa misma mañana con su jefa, Dolores Navarro.
Carmen Jiménez, abriremos una sucursal en Valladolid. Me hace falta alguien que organice todo el sistema contable allí. Un mes, máximo mes y medio de desplazamiento. Piso pagado, el sueldo doble. Eres la mejor opción. Pero necesito respuesta mañana.
Por la mañana, había dudado. Marcharse a otra ciudad, vivir en un alquiler, dejar a Luis solo Le parecía excesivo. Pero ahora, mirando la mesa vacía, supo que esa propuesta era su salvavidas.
Guardó los platos en el lavavajillas y fue al dormitorio. Luis ya estaba tumbado en el sofá frente a la tele, tan pancho. Carmen sacó la maleta del armario.
¿Tú qué haces? preguntó él lánguidamente, sin apartar la mirada de la pantalla. ¿Ordenando ropa al fin? Habrá que tirar la mitad, mujer.
Me voy, Luis dijo Carmen con tranquilidad mientras doblaba una blusa.
Luis bajó el volumen y giró el cuerpo hacia ella.
¿A dónde, a casa de tus padres? Si tu madre vive en Zamora
No. Me voy a Valladolid, al trabajo. Por mes y medio.
El silencio llenó el cuarto. Luis la miraba como si le hubiese salido otra cabeza.
¿Dices en serio? ¿Y mi madre? ¿Quién la cuida?
Tú, Luis. Es tu madre. Familia directa, no una extraña.
¡Eso es una locura! gritó levantándose. Yo trabajo, salgo a las ocho y vuelvo a las siete. ¿Quién le da las pastillas, quién la atiende?
Pide vacaciones. O una reducción de jornada. O habla en el trabajo de horario flexible. Me decías que el proyecto mío podía esperar por la familia. Pues aplícate el consejo.
¡Esto es una traición! su cara se puso roja. Lo haces para fastidiarme.
No, Luis. Me hicieron la oferta por la mañana. Dudaba, pero tú me has abierto los ojos. El dinero nos hace falta; el préstamo del coche no se paga solo. Una cuidadora no la podemos costear con mi sueldo, pero con las dietas del viaje, sí. Si tú no puedes con todo.
Ella continuó haciendo la maleta serenamente. Cepillo de dientes, cosméticos, ropa cómoda, portátil. Luis iba de un lado a otro, gesticulando, amenazando con divorcio, apelando a su compasión.
¿Cómo puedes abandonar a una pobre anciana? clamaba dramáticamente.
No la abandono. Está con su hijo querido replicó Carmen, cerrando la maleta. El taxi está pedido. El AVE sale en dos horas.
¡No te atreverás! se puso delante de la puerta.
Carmen se plantó firme, mirándole a los ojos.
Sí me atrevo. Veinte años lavando tus camisas, preparando tus cenas y soportando los caprichos de tu madre. Ya está bien. Quiero ser yo misma. Apártate, Luis, o de verdad pido el divorcio y te tocará repartir el piso y a tu madre.
Luis, anonadado, se esquinó. No había visto jamás a Carmen así: delante de él ya no estaba la dócil Carmencita, sino otra persona, decidida e independiente.
Al cerrar la puerta, Luis se quedó solo en el silencio. Al día siguiente llegó Encarnación Ramos.
Encarnación entró en la casa como una reina destronada, con aire de mártir y tres bolsas llenas de conservas, mantas viejas y santos.
¿Dónde está Carmen? preguntó con voz lastimera mientras se instalaba en la habitación de su nieto. Ayúdame con la almohada, aquí hace corriente.
Carmen se fue gruñó Luis, dejando las bolsas. Tuvo que irse de viaje por trabajo. Urgente.
La suegra se llevó la mano al pecho, teatral.
¿Cómo que se ha ido? ¿Quién me va a cuidar? Necesito mi caldito cada tres horas. Tengo mis horarios. Luis, ¿cómo ha podido abandonarme así? ¡Eso no es ni humano!
Ya te cuidaré yo, mamá.
Y empezó el infierno.
Por supuesto, Luis no pidió vacaciones; el jefe se negaba, el proyecto apremiaba. Intentó convencer para trabajar desde casa medio día, pero era imposible.
A las siete, Encarnación lo despertaba golpeando la pared con el bastón (que trajo por si acaso, aunque ni lo necesitaba).
Luisito, la tensión. Mídemela ya, que me muero.
Desvelado y ojeroso, Luis se apresuraba con el tensiómetro. La tensión: 13/8, como una rosa. Pero su madre gemía pidiendo gotas, té con limón (dos cucharadas de azúcar, sin remover) y bolsa de agua caliente.
Después, tocaba cocer gachas. Luis sólo sabía hacer huevos y calentar croquetas. Las gachas se le pegaban siempre.
¡Querrás matarme! lloriqueaba Encarnación, blandando la cuchara ante la pasta negra. Lo haces a propósito, Carmen te ha puesto en mi contra.
Al mediodía, tenía que ir al trabajo. Dejaba termos de café y bocadillos. El móvil sonaba cada veinte minutos.
Luis, que no encuentro el mando.
Luis, entra aire, ¿cómo cierro la ventana?
Luis, si he tomado la pastilla roja o era la azul, que me lío, ven.
Por la tarde, la casa estaba hecha un desastre. Encarnación, pese a su reposo, encontraba energías para inspeccionar todos los armarios.
Acumuláis polvo por todas partes le recibía. He querido limpiar pero me mareo. Carmen es una dejada. Y tienes la legumbre en bolsas: vendrán bichos.
Luis contenía la rabia, preparaba la cena (ya solo calentando platos precocinados), fregaba y escuchaba monólogos eternos sobre lo mala que era su esposa y lo desmejorado que él estaba.
En una semana Luis parecía un espectro. Olvidaba los informes, el jefe le riñó. El ambiente en casa era insoportable. Encarnación no callaba jamás, reclamando atención y compasión.
Mamá, ¿por qué no ves la tele? Déjame trabajar suplicaba Luis.
¡Prefieres tu trabajo a tu madre! gimoteaba Encarnación. Moriré y lo lamentarás.
Un día, al llegar antes de su hora, Luis se topó con una escena reveladora: la puerta del cuarto de su madre estaba entreabierta. Ella, que minutos antes por teléfono decía morirse de dolores, estaba subida a una banqueta limpiando la lámpara del techo. Al oír la llave en la puerta, saltó con asombrosa agilidad y se echó sobre el sofá.
Ay, Luisito, que ya has llegado aquí tumbada, sin fuerzas, ¿me traes agüita?
Luis la miró desde el quicio. Algo en su interior se rompió.
Mamá dijo pausadamente. Te he visto.
¿El qué? se puso nerviosa, sus ojos traicionándola.
Limpiando la lámpara de puntillas. Estás perfectamente. No te duele nada. Nos tomas el pelo a Carmen y a mí.
¡Será posible! chilló Encarnación, olvidando completamente su papel. Limpiaba por ti, la suciedad me asfixia, ¡y tú desagradecido!
¿Yo desagradecido? Luis rió, sin alegría. Duermo cuatro horas desde hace una semana. Estuve a punto de perder el trabajo. Carmen se fue por tus caprichos. Y tú montando el espectáculo de siempre.
¡Tu Carmen es una víbora! Ha abandonado a su marido. Si fuese buena esposa, estaría fregándome los pies.
Carmen es la mejor esposa. El que ha fallado he sido yo, haciéndole cargar con algo que era cosa mía o de nadie.
Esa noche Luis llamó a Carmen, por primera vez en días.
¿Sí? su voz sonaba firme, profesional; de fondo, el murmullo de una oficina.
Hola, Carmen Soy Luis.
Hola. ¿Va todo bien? ¿Qué le pasa a tu madre?
Todo bien, demasiado bien. Carmen, soy un idiota.
Lo sé ella dejó escapar un leve tono afectuoso. ¿Qué ocurre?
No puedo más. Ella está perfectamente. Es como una sanguijuela emocional. La acabo de ver limpiando, fuerte como un toro.
Carmen se rió abiertamente.
Me lo imaginaba, Luis. Crisis de tensión y haciendo acrobacias el cuadro perfecto.
¿Cuándo vuelves? preguntó él, esperanzado.
Dentro de un mes. Contrato. No puedo dejarlo.
¿Un mes? gimió Luis. No voy a aguantar.
Puedes. Así aprendes lo que supone cuidar a alguien en casa. Es útil, Luis.
Perdóname. Estuve mal. Tu trabajo es importante. Tú eres importante.
Me alegra oírlo. Bueno, tengo reunión. Ánimo. Un beso y saludos a tu madre.
Luis colgó. Un mes en el infierno por delante, aunque ahora sabía qué hacer.
Entró sin miedo con Encarnación, quien seguía ofendida, espalda vuelta hacia la pared.
Mañana vamos al médico, mamá. A uno privado, reconocido. Te hará un chequeo completo. Si recomienda cuidados, contrato una cuidadora, estricta y profesional. Nada de caprichos. Todo, por reloj.
¿Y gastar dinero en eso? Si yo me arreglo sola
No, mamá. Estás enferma, hace falta personal capacitado. Y yo tengo que trabajar. Si no tienes nada serio, vuelves a casa. Y si acaso, una asistenta social para hacerte la compra.
¡¿Me echas?! se sentó de golpe.
Te devuelvo a tu hábitat, mamá. Aquí te quejas y sufres. Allí estarás mejor.
Las siguientes semanas fueron de guerrilla. El médico, cómo no, no encontró nada alarmante, solo achaques propios de la edad. Encarnación intentó simular dolencias, pero Luis llamaba enseguida a emergencias. Tras varios sustos y regañinas de los médicos, dejó el show.
Hizo la maleta con dignidad.
Llévame a casa. Al menos allí tengo a mis vecinas para hablar. Te ha echado a perder tu mujer.
Luis la llevó, descargó bolsas, llenó la nevera.
Te veré los fines de semana, mamá. Pero cada uno en su casa.
Cuando Carmen regresó, la recibió un piso tranquilo y ordenado. Luis, esperándola en la estación con un enorme ramo de rosas. Más delgado, más serio, pero con otra mirada. Respeto.
En casa, cenaron merluza al horno recién hecha por Luis, comestible incluso y charlaron.
He echado de menos muchas cosas admitió él. La casa vacía sin ti no vale nada.
Yo también te he extrañado sonrió Carmen. Pero me fue bien. Me dieron el bono y un ascenso. Tendré que viajar más.
Luis se tensó un momento, luego asintió.
Bien hecho. Eres una profesional. Estoy orgulloso.
¿Y tu madre?
Llama, protesta de las vecinas, del tiempo pero está bien. La señora Silvia la ayuda por un módico precio. Más barato y tranquilo para todos.
Carmen le tomó la mano.
Me alegro de que ocurriese así. Hace falta tocar fondo para ver las cosas claras.
Eso afirmó él. Por ejemplo, que mi mujer no es el personal de servicio, sino mi compañera.
Desde entonces, las reglas cambiaron en casa. Carmen ya no temía decir no. Luis dejó de pensar que cuidar y servir era solo tarea femenina. Encarnación seguía soltando pullas, pero ya no podía manipular como antes.
Cuando la suegra llamó de nuevo con su clásico ¡me muero, venid corriendo!, Luis contestó tranquilo:
Mamá, llamo a urgencias. Si te ingresan, te visito en el hospital. Si no, toma valeriana.
Y, milagrosamente, la muerte nunca llegó.
Carmen aprendió lo más importante: poner límites siempre, incluso con los más cercanos. Porque vivir la vida de otros es renunciar a la propia. Si hay que irse lejos, aunque sea a Valladolid, se va. Merece la pena.