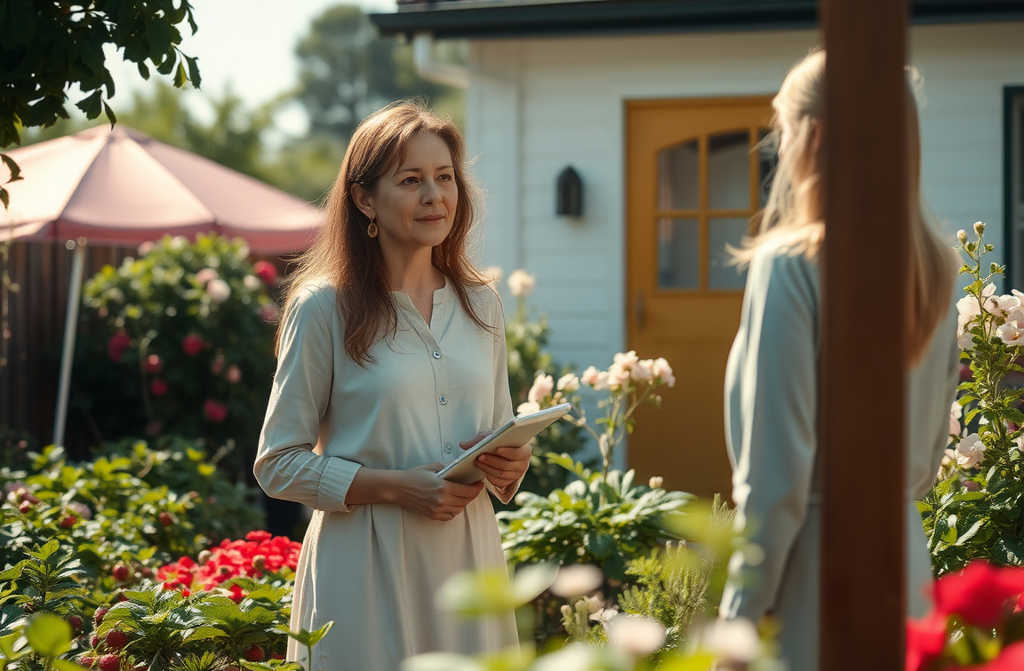Hace seis años, mi marido y yo compramos una acogedora casa de campo en la sierra de Madrid. Dedicamos todo nuestro tiempo libre a reformarla nosotros mismos, acondicionamos el terreno y solemos escaparnos allí cada fin de semana, o al menos cada dos.
No montamos una huerta en sí, sino que plantamos solo lo justo: un parterre de pepinos, tomates, hierbas aromáticas, cebollas, calabacines y pimientos. Lo imprescindible, y todo en poca cantidad.
La casa ya tenía algunos arbustos de frambuesa, varias grosellas y mora, y una buena extensión de fresas silvestres. A menudo llevo fruta de allí al trabajo para compartirla con mis compañeras; siempre se alegran.
Este año, a nuestra oficina llegó una compañera nueva desde otro departamento: se llama Beatriz. Mostraba muy buenos modales, era educada. Justo aquel día llevé unas fresas y, por supuesto, se las ofrecí. Las probó y no paró de elogiar el sabor; después empezó a hacerme preguntas sobre la finca, la ubicación, cómo era la casa. Yo, encantada, le conté todo.
Pocos días después, Beatriz se acercó a mi mesa y, de golpe, me pidió las llaves de la casa de campo. Resulta que su hija quería pasar allí un par de semanas con sus niños, para que respiraran el aire puro del campo durante unas vacaciones. Me aseguraba que como nosotros no iríamos justo esa semana, no habría problema, que su hija está de baja maternal y necesita desconectar de Madrid.
Por supuesto, me negué. Se notó que a mi compañera le sentó mal, pero no insistió.
Aproximadamente dos semanas después, se me acercó otra compañera, que trabaja en el mismo equipo que Beatriz, para preguntarme cómo se llegaba a nuestra casa de campo. Yo, extrañada, le pregunté para qué quería saberlo.
Me dijo que Beatriz había invitado a todas las del departamento a una fiesta de cumpleaños en nuestra finca para el fin de semana, pero que cada una debía ir por su cuenta. Me quedé de piedra.
Me fui directa a hablar con Beatriz y le pedí explicaciones.
¿Qué pasa? me respondió, con una sonrisa inocente. No se va a caer el mundo si celebramos mi cumpleaños en vuestra casa. Solo es un día, ni siquiera vamos a dormir allí. No te importará, ¿no?
Pues sí, me importa. Me duele el trabajo que hemos invertido allí, me duele pensar en lo que puede pasar al jardín, a las flores, a los arbustos, a mi casa.
Encima, ni siquiera me invitó a la fiesta. Ni se molestó en pedir permiso.
Le dije que no, y se lo tomó como una ofensa.
Pero así es la vida. Llevo años compartiendo la fruta de la finca con mis compañeras del trabajo. Ninguna había tenido jamás el descaro de Beatriz.