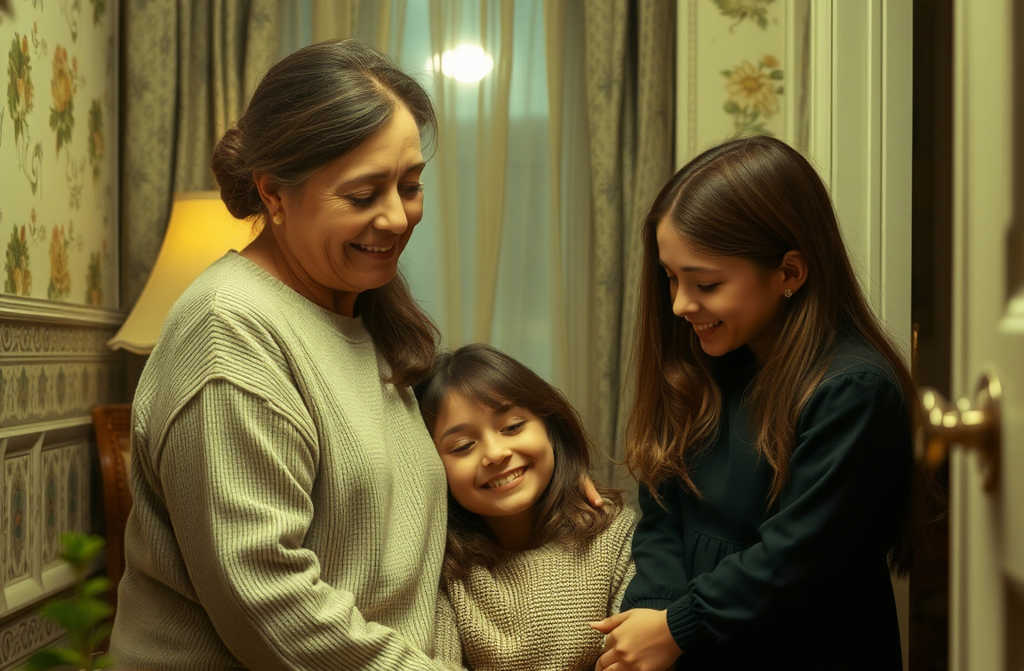¿Quién se ha tumbado en mi cama y me la ha dejado hecha un cuadro…? Relato.
La amante de mi marido era apenas un par de años mayor que nuestra hija; mofletes infantiles y lustrosos, los ojos de cervatilla despistada, y un piercing en la nariz (ese mismo piercing por el que, cuando Paula pidió uno, su padre casi monta una guerra civil y la dejó prohibidísimo). ¿Cómo enfadarse con una criatura así? Yo, Inés, me la quedé mirando, con las piernas moradas al aire, la chaquetilla cortísima y la cara de no entender nada. De ganas casi le espeté: “Si piensas tener hijos de este zoquete, cómprate un abrigo bueno y ponte leotardos debajo de los vaqueros”. Pero, claro, me callé. Simplemente le entregué las llaves a Lucía, recogí mis dos bolsas con lo que quedaba de mi vida, y me fui directa a esperar el autobús.
Inés, perdona, ¿esto que hay debajo de la encimera en la cocina qué es? gritó la chica tras de mí. ¿Ahí se guardan los platos?
No pude resistirme y respondí de golpe:
Yo normalmente escondía ahí los cadáveres de las amantes de Antonio, pero tú puedes lavar ahí los cacharros.
Ni miré su cara de susto. Bajé las escaleras con una sonrisa que no me cabía en la cara. Pues ya estaría: veinte años de matrimonio, a tomar por saco. O lo que es lo mismo, veinte años de vida regalados al gato.
La primera en enterarse de la cigüeña fue Paula, nuestra hija. Había decidido hacer novillos y cuando volvió a casa, esperando encontrarla vacía, pilló a la jovencita sirena bebiendo cacao en su mismísima taza favorita. Y teniendo en cuenta que llevaba más bien poca ropa y que en la ducha chapoteaba papá, nuestra astuta Paula llegó al meollo enseguida y me llamó:
Mamá, creo que papá tiene amante, y encima se ha puesto mis zapatillas y está usando mi taza. ¡Como en los cuentos!
Me hice una sonrisa sardónica: tal cual, como el cuento de Ricitos de Oro, solo que aquí lo que le dolió a la niña fue el ultraje de sus cosas… No por la infidelidad, sino porque alguien se había atrevido a tumbarse en su cama y dejársela arrugada.
Yo, en cambio, me lo tomé con la filosofía que da la madurez y los kilos. Mi autoestima se llevó un buen revolcón, claro; la chica era joven y guapa y yo coleccionaba kilos, celulitis y esas cosas entrañables de las cuarentonas. Pero, sinceramente, sentí un alivio monumental: años de llamadas nocturnas misteriosas, horarios de trabajo de locos, tickets de cafeterías a las que nunca me llevaba… Pero pillarle in fraganti nunca. Antonio montaba unas tramas que, al final, me hacía sentir culpable por sospechar siquiera.
Es la primera vez mentía sin asomo de vergüenza. Fue como un eclipse, como si un asteroide me hubiera caído en la cabeza.
El “asteroide” era una recepcionista de hotel donde Antonio se alojó en un viaje. Veinte añitos, cara mona y ni pizca de sentido común; decidió venirse detrás del asteroide a Madrid, alquiló una habitación de mala muerte y como no tenía ni para lavadora, se citaban en nuestro piso para limpiar y poner lavadoras. Por eso yo sospechaba que la lavadora siempre estaba en modo turbo y nunca en el de “tejidos mixtos”.
El piso era de Antonio, herencia paternal prematrimonial, así que cuando decidí pedir el divorcio, tuve que mudarme con mi hija a mi rinconcito en Carabanchel, legado de mi abuela. Y, claro, Paula protestó: “¿Cómo voy a ir al instituto desde aquí, mamá?”
Vente con nosotras propuso Antonio, y se llevó otra ración de improperios. Por lo menos la niña no se callaba ni media y le trataba como merecía.
El principio fue incómodo: nuevas rutas, supermercados, tardábamos la vida en llegar al trabajo y al instituto. Pero luego, como todo, te acostumbras; yo encontré otro trabajo, Paula entró en un ciclo formativo a veinte minutos. Ni tiempo para la melancolía: entre exámenes y la faena diaria, no hubo tregua. Cuando las cosas aflojaron, ni ganas de amargarse quedaban.
Lucía nos llamó varias veces: que cómo se horneaban las empanadas, que dónde metía la pastilla en el lavavajillas. Incluso vino un día para traernos unas fotos olvidadas, imprescindibles para la graduación. Antonio ni se atrevió (o no quiso), yo estaba medio griposa y Paula se negó a pisar la casa que tachaba de letal para su salud mental (¡aún tenía que aprobar informática!).
Muy acogedor esto titubeó Lucía, mirando los muebles pasados y el clásico flexo de la abuela.
En fin, acogedor sí. Y allí, en el piso de Antonio, todo lo contrario: moderno, guay, y veinte años de trabajo mío. Pues nada, que lo disfruten.
Y fue justo esa visita la que me jugó una mala pasada. Un año después de aquel día, una noche de lluvia, suena la cerradura.
¿Es para ti, Paula? pregunté.
La niña casi se traga los ojos.
Era Lucía en el umbral: cara descompuesta, ríos negros de rimel, sombra brillante y una bolsa de deporte en la mano.
¿Le ha pasado algo a Antonio? pregunté alarmada.
¡Sí! sollozó. Le he pillado con la secretaria. Le iba a dar una sorpresa como trabajaba hasta tarde y…
Rompió de nuevo en llanto, tapándose la cara como una niña de primaria.
¿Y yo qué pinto aquí? pregunté, ya sabiendo lo que venía con esa bolsa a reventar.
¿Me dejas quedarme a dormir? No tengo ni un euro, mañana me voy a Valladolid en tren con mi madre.
Y ¿cómo piensas ir si no tienes dinero?
Pensaba que podrías prestarme.
No sabía si reír o llorar. Pero Paula me sacó de dudas.
¡Vete a paseo! soltó, con algún adjetivo que no le había oído nunca.
Le lancé una mirada de “esto no, hija”, y abrí la puerta:
Entra, Lucía, es de noche, cómo voy a dejarte en la calle.
Y ahí empezó el lío.
Paula, indignada, dijo: “O ella o yo”. Y, como ya tenía mayoría de edad, pues asunto tuyo, muchacha. Lo dicho: si quieres, vete a papá.
¡Anda que quiero yo ver a papá! Me voy con Natalia.
Así que tocó llamar a un taxi para la niña. Y luego cuidar a Lucía: darle tila y valeriana a esa amante desorientada, que en un año no había encontrado amigos ni trabajo, sólo adornos en la lengua. Le presté dinero, claro; no iba a tenerla acampada. Incluso la llevé a Atocha para que no se perdiera.
Lucía me dio las gracias mil veces, pidió perdón y prometió cambiar de vida: estudiar, dejarse de hombres casados.
Mi madre siempre decía que soy un desastre. Tenía razón.
Ni la acompañé al andén. Faltaría más. Paula y yo hicimos las paces rápido, aunque ella seguía sin entender cómo podía yo dejar que esa rompefamilias pisara nuestro hogar. Yo le acariciaba el pelo y le decía, sonriendo:
Ya crecerás, hija, y lo entenderás.
Antonio llamó a la semana. Dijo que lo había entendido todo, había dejado a Lucía, y que preparaba el reencuentro feliz.
¿Se te han acabado las camisas limpias? respondí, con toda la sorna de la península.
Pues sí suspiró el ya exmarido. Y además ella no sabía lavar, llevo un año pareciendo el mecánico del barrio.
Claro que no volví. Ni rencor. Pero, hay que decirlo, algo cambió. Me sentía más ligera, reía más. Me compré un perro, salía a pasear con él cada tarde. Y hasta hice buenas migas con un vecino encantador (diez años mayor, pero oye, ya no estoy para historias). Y la vida siguió, con sus cosas.