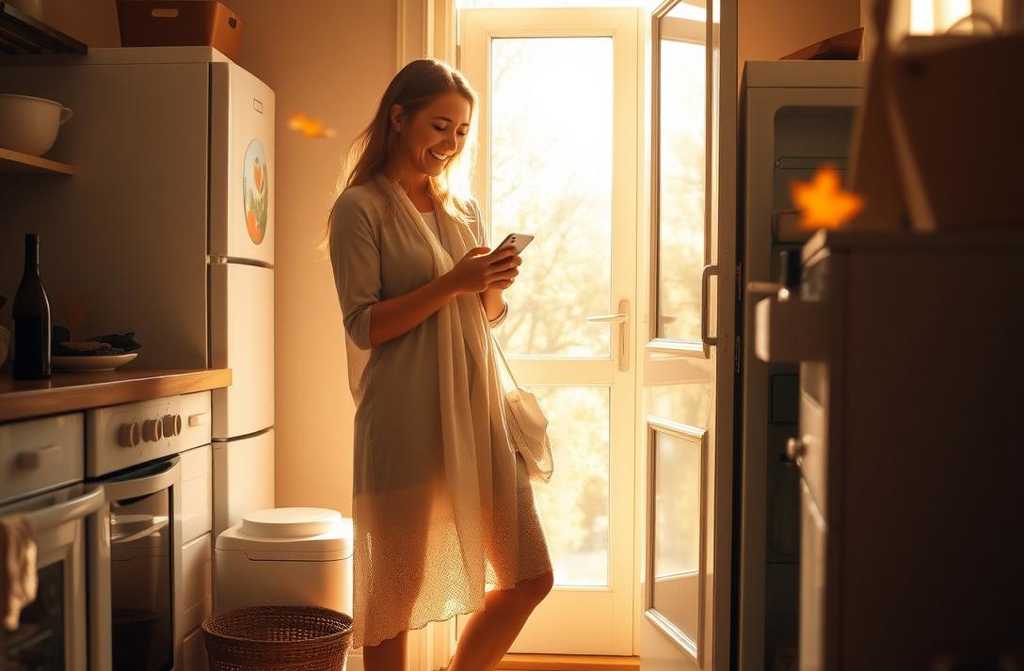El teléfono vibró en la mesilla de noche. Era su exmarido. ¿Cómo había olvidado silenciarlo? En lugar de un “¿sí?”, bostezó, para que supiera que la había despertado. Él se disculpó con monotonía, habló del tiempo, del trabajo, de noticias insulsas de la tele. La preparaba para algo. Laura no le apuraba, ni respondía. A veces asentía, como si pudiera verla.
Y quizá él sí la veía. Quince años de matrimonio otorgan cierta clarividencia. Fue a la cocina en bragas, puso el altavoz, dejó el móvil sobre la mesa y abrió la nevera. Sus estantes vacíos y sucios parecían resentidos. Solo había una botella de vino y un trozo de queso envasado.
—¿Cómo sigue Adriana?
El nombre de su hija la obligó a reaccionar:
—¿No le has llamado?
—Sí —respondió rápido—, el jueves hablamos. Dice que está genial. “Floreciendo”, dijo, entre risas. También comentó que te irías de vacaciones una semana. ¿Te has forrado, madre? ¿Adónde irás? ¿Y tus alumnas? ¿Has cancelado las clases?
Bebió directamente de la botella, acercó el móvil al oído para que no oyera el temblor de su mano al chocar el vidrio contra el vaso. Tragó, respiró y forzó una sonrisa:
—Estoy harta. Me merezco una semana bajo palmeras. Aún falta un mes. ¿Envidioso?
—Claro —hízole una pausa— que no. Él entró en el juego.
—Te traeré —otra pausa— nada. Laura se relajó—. ¿Para qué llamabas?
—Me da vergüenza pedírtelo, pero ando justo. ¿Me prestas cien euros hasta fin de mes? Gastos inesperados…
—Mmm —cortó un trozo de queso y lo colocó en la lengua como un caramelo—. ¿Qué gastos?
—Conocí a una mujer. Es… buena persona. Muy buena.
Una punzada de celos irracional le heló la garganta:
—¡Pídeselo a ella! —La imagen de su entonces futuro marido, veinte años atrás, alto, flaco, con flequillo largo que le partía la cara, sonriendo de lado mientras, inexplicablemente, una mujer ajena con minifalda y labios rojos se le acercaba.
—Cariño, ¿qué pasa? —su voz se tornó cálida, familiar. El cariño la ahogó, los ojos le escocieron, a punto de llorar.
—Nada. No he dormido. Perdón. Ahora te lo envío. Que tengas buen día.
Mientras tecleaba en la app del banco, llegó un mensaje de Jaime:
*”Buenos días, preciosa. Hoy hace un día maravilloso. ¿Picnic en el lago? Paso a las 15:00.”*
—¡Tú también! ¡Dejadme en paz! —La rabia le sacó lágrimas estúpidas. Al fin sirvió el vino en el vaso, bebió, masticó el queso. Frente al espejo del pasillo, pasó la mano por el borde de la piel blanca y el encaje negro del sujetador, evitando tocar el pequeño nudo en la ingle, más grande que un grano, en ese lugar que todas depilan sin mirar. Seguía ahí.
Luego, la ducha: frotándose con fuerza, champú dos veces, mascarilla, sérum, secador. Encendió el portátil. Mensajes de alumnos. Se puso una camiseta.
El primero que abrió:
*”Hola, me gustaría aprender alemán desde cero. ¿Tiene disponibilidad? ¿Qué métodos de pago acepta?”*
Sus manos respondieron solas. La rutina la fortalecía. Al enviar la respuesta, hizo clic en su foto de perfil y vio cansancio y soledad. Un vuelco.
*”¿Cuántas clases por semana? Debo advertirle que del 1 al 10 no habrá clase. Quizá nunca más, porque voy a morir”*, escribió y borró hasta dejar solo *”no habrá”*.
La respuesta fue inmediata:
*”Tres veces por semana. Soy flexible. Trabajo desde casa.”*
*¿Hoy a las 17:00, hora de Berlín?*
*Perfecto.*
Adriana llamó cuando casi terminaba la sopa asiática. Antes la llamaban “sopa de resaca”.
—Mamá, ¿qué tal?
—Genial. Estoy comiendo. Me distraes —refunfuñó, asustada.
—Vamos a la playa. Papá me llamó… no le gustó tu actitud… —se oía el bullicio de otra ciudad, coches, inquietud.
—No le gusto desde hace cinco años.
—Si ironizas, es que estás bien. ¿O me equivoco?
—Cariño, ¿tú qué tal? Te echo de menos.
—¡Y yo!
Hablan de nada. Juntas, por teléfono, reciben a amigos, toman el metro hacia Barceloneta, buscan sitio. El sol español, las olas. El mar tapaba todo lo malo. Colgaron. Cada una por su lado. Una hacia adelante, otra al borde. Pero con el recuerdo de lo bueno. Laura miró el reloj. Casi las cinco. Todavía allí, dorada y feliz junto a su hija, encendió el portátil. Como quien se sumerge en agua helada, entró a la videollamada con el nuevo alumno, el que dijo ser flexible.
Los ojos. Fue lo primero. Una inmersión. Hacia adentro. Hasta el tuétano. Hasta el dolor. Tartamudeó sobre gramática alemana y se disculpó sin saber por qué. Temía alzar la mirada, pero no podía apartarla.
Al terminar la clase, se recostó y lloró. Llamó a su amiga:
—Sin sermones, me he enamorado.
—¿Y quién es él? ¿Y Jaime?
—¡Marta! ¿Qué Jaime? Es que… —Se dio cuenta de que ni siquiera sabía su nombre. Quizá lo dijo, pero no lo oyó. Solo vió sus ojos.
—¿De quién te has enamorado? —preguntó Marta, implacable.
—Acabo de conocerlo. Es mi alumno de alemán. Pensé que ya no podía sentir nada, pero… —balbuceó, esperando que lo entendiera.
Marta, madre de familia numerosa, felizmente casada, respondió:
—Voy al balcón —inhaló el cigarrillo—, ¡me alegro por ti! En serio, Laurita. Desde el divorcio y que Adriana se fue, te vi convertida en robot. Jaime… bueno, solo era “para la salud”, ¿no?
—Sí. —Un calor irracional le invadía.
—Ahora tu voz suena distinta. ¿Me lo presentarás?
—¡Uy, me llaman! ¡Luego hablamos! —Colgó. Fregó la nevera, hizo mil cosas para que llegara el miércoles, las cinco de la tarde. Pasó la noche en vilo, bebiendo agua, abriendo y cerrando ventanas, escupiendo a la negrura del patio, sintiéndose adolescente. Ni una vez pensó en el pequeño asesino de nombre dulce: Melanoma.
Por la mañana, un mensaje:
*”Recuerdo el miércoles, pero no puedo esperar. ¿Tendría tiempo hoy?”*
×××
Se llamaba Marcos. Imaginó carruajes, polvo amarillo, espadas… tonterías románticas. No quiso preguntar de dónde era, ni su vida. Temía asustar ese sentimiento frágil, digital, pero vivo, que le daba ganas de vivir.
—¿Por qué quiere aprender alemán? ¿Para trabajar? —preguntó, intentando apagar el fuego interno.
—No —él la miró fijo—. Vi su foto en el anuncio de clases. Y pensé que necesitaba que la salvaran.
—¿Así que es usted un cab—¿Así que es usted un caballero? —dejó escapar una risa irónica, pero al sentirse desnuda bajo su mirada, comprendió que a veces la vida te arroja un salvavidas justo cuando dejaste de esperarlo.